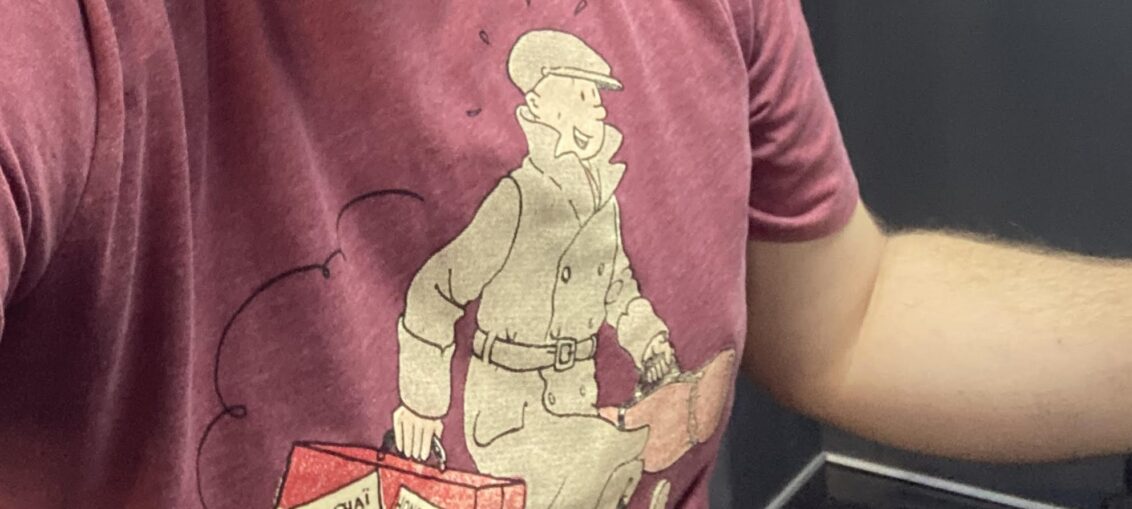
AUTOR: El ingenioso hidalgo Don Pepone, escritor, gordo y feliz
Es frecuente, por no decir inevitable, que cuando te propones alcanzar metas situadas en un horizonte lejano, donde la luz o el premio se hallan al final del túnel, te plantees si merece suficientemente la pena dedicar tanto esfuerzo, denuedo y mortificación a semejante empresa.
A esto, sumémosle que seguramente la recompensa sea pequeña en proporción al tiempo y al sacrificio invertido, e incluso, en ocasiones, percibas que la llegada de dicho premio sea incierta, véase que su encarnación no esté del todo asegurada.
Esto último lo ilustró Tolstói, con muy buen tino, en su novela La muerte de Iván Ilich, en la que el protagonista que da nombre al libro se deslomó a trabajar, henchido de vanidad, ávido de codicia y sediento de ambición, para que, justo cuando estaba al borde de alcanzar la vida lograda, languideciese a causa de una severa enfermedad.
También, Hergé, el creador de Tintín, a través de su cómic El tesoro de Rackham el Rojo, nos inocula la enseñanza de que de poco sirve recorrer el mundo para encontrar tesoros, que tal vez tengamos muy cerca, si no podemos verlos.
Un factor adicional es cuestionarse si nos colmará tanto como pensamos el hecho de lograr la anhelada, ansiada y onírica meta que tanto sudor nos ha hecho derramar. El hombre se termina acostumbrando a todo, incluso a la gloria y la riqueza.
Y a este tríptico de dudas que nos asaltan, agreguémosle la consabida advertencia de las Sagradas Escrituras, esa que reza que lo que sembramos en este mundo se lo termina tragando la tierra.
Así pues, no cabe duda de que lo que hacemos en vida es caduco, perecedero, efímero, fugaz. Ya lo decía el filósofo Alan Watts: “El hombre sufre a causa de su sed de poseer lo que es esencialmente transitorio”.
Por consiguiente, mi solución al dilema de que lo que sembramos en este mundo se lo termina tragando la tierra es dar a lo que hacemos en vida una dimensión sobrenatural, tributárselo como ofrenda a Dios, para que, así, nuestras acciones terrenales hagan germinar frutos en el Cielo. Séneca nos legó el proverbial consejo de que lo que hiciésemos en vida tuviese su eco en la eternidad.
De este modo, rezando después de pelear por un objetivo situado en un horizonte lejano, como ofrenda a Dios de mis esfuerzos invertidos, consigo que el tiempo dedicado no se lo trague la tierra, sino que, como decía Séneca, tenga su eco en la eternidad.
Ahora, por ejemplo, que estoy perdiendo una cantidad ingente, por no decir desorbitada, exorbitante, faraónica, paquidérmica o elefantiásica, de peso, a causa de un más que justificado aldabonazo de las autoridades sanitarias, estoy estabulado, entre cien minutos y dos horas al día, sobre una elíptica, meneando con ahínco y frenesí mi adiposo esqueleto.
Pues bien, mi mayor motivación para soportar tal volumen de tiempo sobre la misma es el rezar un misterio del Rosario cada x minutos, porque me empuja a darle una dimensión sobrenatural al esfuerzo invertido, a que tenga su eco en la eternidad, en vez de que se lo trague la tierra.
Imaginemos que, debido a mi acreditada fragilidad, recuperase todo el peso perdido. Al menos, tendría el consuelo de que sembré frutos en el Cielo mientras hacía deporte a base de rezar misterios del Rosario, es decir, que mi tesón, brío y denuedo no fueron del todo estériles, que lo que hice no se lo tragó la tierra, sino que goza de su eco en la eternidad.
Y esta dimensión sobrenatural es extensible a todas las atmósferas de nuestra vida. De ahí, que tenga tanto sentido el aforismo latino ora et labora, consistente en ofrecerle el trabajo a Dios a modo de alabanza y oración.
Cándido, de Voltaire, nos enseñó que más vale cultivar el propio jardín interior que buscar hipotéticos tesoros allende los mares. En consecuencia, optemos por sembrar en beneficio de nuestra alma y en detrimento de la mundanidad, para que nuestras acciones tengan eco en la eternidad y no se las trague la tierra.