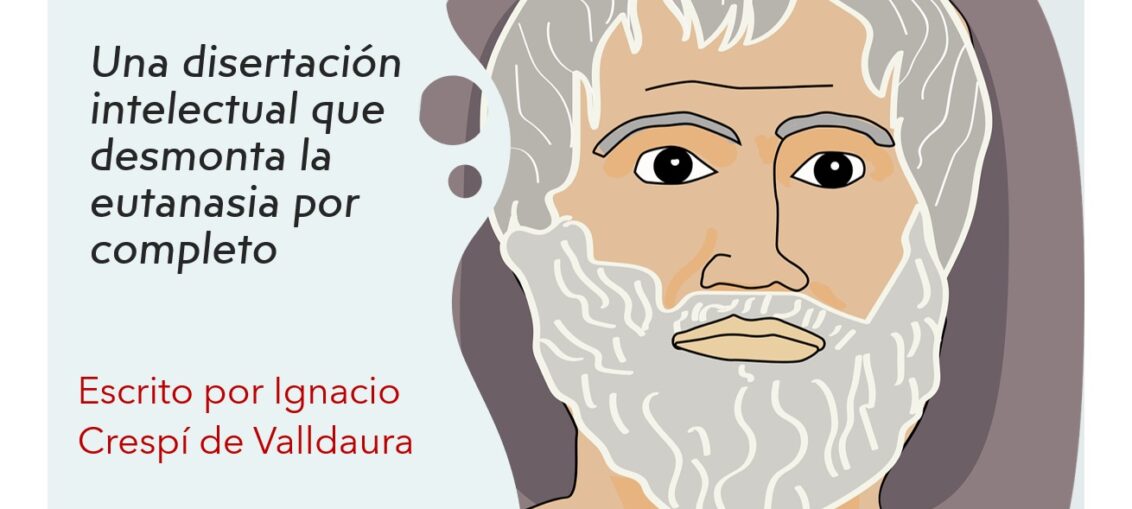
COLUMNISTA: Ignacio Crespí de Valldaura
Tras leer aquel relato cursi, acaramelado, merengoso y nauseabundo del exprimer Ministro holandés que murió junto a su mujer en una eutanasia compartida, mientras estrechaban sus manos con romántica estulticia, me he visto irremisiblemente forzado a embrazar la jabalina contra este homicidio convertido en leyenda.
A modo de introducción, cabe destacar que por muchos eufemismos que sean bosquejados para edulcorar este crimen, todas las expresiones que se utilicen serán sinónimos del verbo matar.
Quien, por mor –o más bien, por mortem– de justificar la eutanasia aduzca a la expresión “muerte digna”, no dejará de estar diciendo “matar con dignidad”. Quien trate de atenuar la gravedad de este acto bajo la locución “quitar la vida”, no quita que esté refiriéndose exactamente a lo mismo, pero con terminologías que no resuenan con la misma sinceridad.
Así pues, desde un prisma filosófico-lingüístico, véase conceptual, es imposible refutar la ilegitimidad moral de esta mala praxis. Lo mismo sucede con el aborto.
Al no ser posible su justificación intelectual, sus sofistas defensores recurren a argüir postulados sentimentales; y por muchas evasivas emotivas que pongan encima de la mesa, si no existe una razón vigorosa que le dé sentido y respuesta, no podemos considerarla como algo intelectualmente admisible; si carece de unos cimientos racionales, filosóficos, sobre los que sostenerse, es una vaga, vaporosa e ingrávida entelequia que cae por su propio peso, por mucho que intenten engalanar la fachada o embellecer el envoltorio con dramas y leyendas. En síntesis, se trata de una quimera que se sostiene sobre pies de arcilla, y no sobre roca firme.
El enaltecimiento de los sentimientos es loable y plausible cuando sirve para endulzar la razón, para enternecerla, para resabiarla de misericordia, pero no para anularla (como sucede en el caso que nos ocupa). Sustituir las pasiones por el intelecto nos arrebata nuestra condición de homo sapiens, véase de humano pensante, en aras de metamorfosearnos en animales (tan sentimentales, tan apasionados, tan viscerales).
De entre las consignas sentimentales que sus sofistas defensores suelen exponer, una de ellas versa sobre la evasión del sufrimiento. ¿Acaso no es el dolor bien entendido una de las cosas que más nos hace crecer como personas?
Muchos -por no decir todos- damos un giro copernicano en nuestras vidas al atravesar un trance de esta índole; el cual, además, nos dota de una inenarrable capacidad para unirnos al sufrimiento ajeno, para abrazar a los espíritus dolientes, enjugar sus lágrimas, obsequiarles con palabras de consuelo y ofrecerles sabias respuestas.
Por consiguiente, huir del dolor a toda costa nos deshumaniza, puesto que nos priva de alcanzar nuestra dimensión humana más plena y elevada.
Recuerdo, con entusiasmo, aquella homilía que predicó un sacerdote en el Santuario de Lourdes. Este Ministro de Cristo -y médico del alma- puntualizó que mientras nosotros cuidábamos de quienes sufrían algún tipo de enfermedad, ellos nos estaban humanizando (y por ende, santificando), al hacernos mejores personas por el hecho de auxiliarles.
El sacerdote culminó su fabulosa homilía con la conclusión de que eran ellos los que verdaderamente estaban cuidando de nosotros, porque al hacernos mejores personas por el hecho de ayudarles, contribuían enormemente a limpiar nuestras almas.
En base a este prodigioso razonamiento, cabe destacar que quienes se hallan aquejados por la enfermedad nos prestan un servicio impagable a los que cuidamos de ellos, que es el de humanizarnos, el de regalarnos un pretexto para depurar nuestras almas. La oportunidad de unirnos a su dolor nos proporciona un crecimiento humano indecible, inefable, inenarrable; y en consecuencia, recurrir a la eutanasia de dichas personas nos priva de ser asistidos espiritual y humanamente por las mismas.
A esto, huelga añadir que al igual que quienes sufren una enfermedad ayudan a los que les socorren a crecer como personas, crecen ellos al mismo tiempo. Se trata de una purificación en ambas direcciones, bidireccional, compartida; porque la épica y la belleza del dolor bien entendido es el aquel que compartimos, el que es compartido con Dios y con el prójimo. Se trata de una unidad íntima en el amor, en la caridad, en la misericordia, en el arrepentimiento, en la capacidad de leer dentro (intus legere), más allá de lo que vemos en la vana superficie; porque como dijo Antoine de Saint-Exupéry, en su novela El Principito, “lo esencial es invisible a los ojos”.
Los sofistas defensores de la eutanasia incurren en dos ‘ismos’ muy perniciosos, que son el sentimentalismo y el racionalismo; el primero ensalza tanto los sentimientos que termina anulando la razón; el segundo consiste en un uso de la razón que se limita a lo útil o instrumental, a la lógica inmediata, a lo tangible, a lo que se puede ver y palpar, que no trasciende, que no va más allá de los angostos límites, que analiza minuciosamente la superficie de las aguas, sin escrutar las profundidades del océano. Ambas anomalías del pensamiento se curan con la escolástica, con el sentido común -y la hondura intelectual- de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino.
Volviendo la mirada al tema que nos ocupa, es preciso agregar que el padecimiento de una severa enfermedad ha de ser entendido como una preparación espiritual ante el advenimiento de la muerte, como un purgatorio en vida para llegar más limpios a la vida de ultratumba, como la última oportunidad que nos brinda Dios para unirnos con Él a la Cruz, y redimirnos, así, de nuestros pecados; en aras de solazarnos en la felicidad eterna del Reino de los Cielos y de liberarnos, pues, de las abrasadoras llamas del infierno (el llanto y el rechinar de dientes, la soledad más atosigante y tormentosa durante toda la eternidad).
A la sazón, la eutanasia propicia la evasión del sufrimiento a toda costa, nos priva de la posibilidad de redimirnos al pie de la Cruz de Cristo, además de negar a los cuidadores su oportunidad para crecer humana y espiritualmente.
Como escribió Oscar Wilde, en su epístola De profundis, Cristo sufrió en la Cruz con cuerpo de mendigo y alma de poeta. Así pues, aprovechemos la enfermedad mendicante para comprender la poesía de la vida.